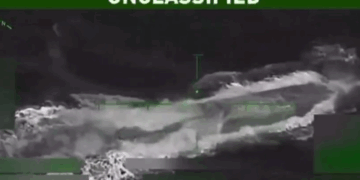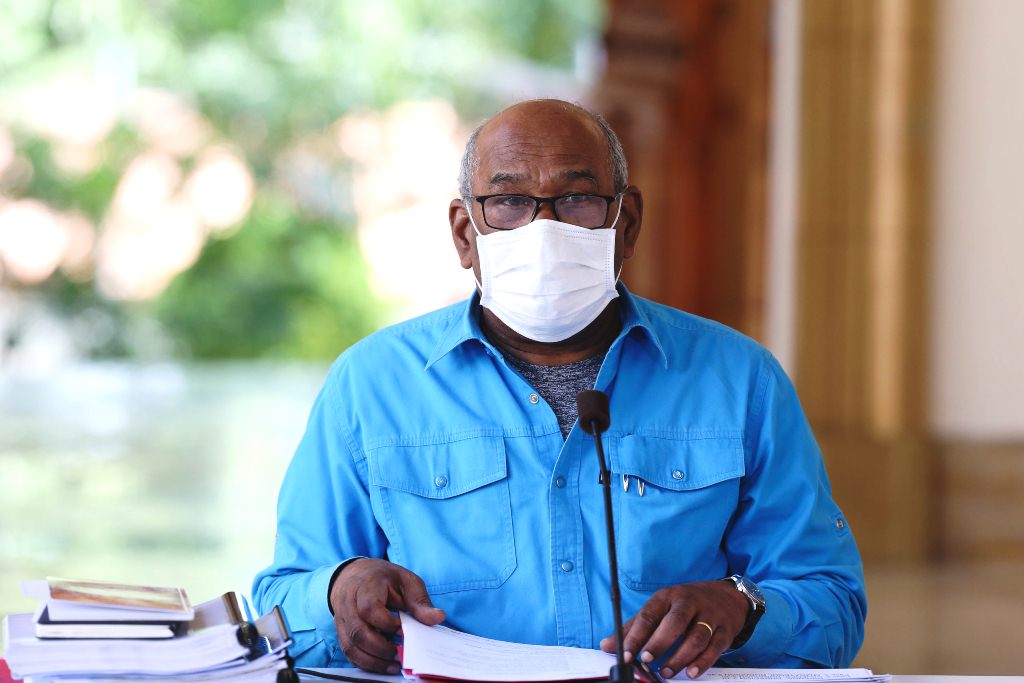(20 de diciembre del 2020. El Venezolano).- Al terminar de leer Fidel Castro, el último “rey católico”, cuyo autor es Loris Zanatta*, te sobrecoge la sensación de que el título del libro no sólo es una certeza sustentada a lo largo de 500 páginas, sino el hecho de que la revolución cubana no tiene nada que ver con la prédica del marxismo leninismo o con el materialismo dialéctico que recorrió Europa en el siglo XX e incubó en Rusia los demonios de la tiranía comunista.
Para nada. Desde el asalto al Cuartel Moncada, pasando por la Guerra Fría, hasta la breve pero fulgurante aparición de Hugo Chávez, el fenómeno castrista anida en la tardía independencia de Cuba, el país más español de Amérñica Latina, en las raíces populistas de la cristiandad latinoamericana, tan proclive al populismo como recalcitrante a la democracia liberal, y aún más lejos, a la experiencia jesuita en las misiones del Paraguay.
Heroicidad, sacrificio y martirio son símbolos cristianos que se confunden con terror, tortura y represión. Todo es ambiguo, porque lo único que importa es mantener viva la idea de que el jardín del Edén se puede construir en la Tierra.
Sorprende la noticia de que este libro –una coedición entre Dahbar Ediciones y Edhasa Argentina– se puede conseguir en físico en las pocas librerías que sobreviven en Venezuela.
A lo largo de su libro hay un propósito, una idea transversal: demostrar la esencia católica, jesuítica, que hay en el accionar político de Fidel Castro. Sin duda, traza un perfil psicológico. “El joven Fidel posee los valores transmitidos por los jesuitas: desinterés, altruismo, coraje, vocación para el martirio”. ¿La Iglesia lo vio como uno de los suyos? ¿Fue cómplice de lo que más tarde sería una dictadura comunista?
Es una buena pregunta y expresada así, me doy cuenta de la paradoja. Primero, Fidel Castro no fue a los colegios jesuitas, los jesuitas fueron su familia durante casi 12 años de su formación. Pero también su origen (una familia gallega), el padre. O sea, todo su universo moral, de valores, hasta inconsciente, formaba parte de esta herencia hispánica, donde la referencia a la universalidad del catolicismo era natural. No pasaba, necesariamente, a través de una racionalización intelectual. Segundo, a la revolución cubana, efectivamente, se la puede ver, en sus fundamentos, como una reacción no solamente del Oriente rural y tradicional en contra del Occidente (y particularmente de La Habana) moderna, atraída por el capitalismo, por el liberalismo. Se la puede entender también como una reacción de la Cuba hispánica y católica en contra de la Cuba secular. No es tan diferente mutatis mutandis, claro, en condiciones distintas, del nacimiento del peronismo, que fue la reacción del terruño en contra del cosmopolitismo, del interior contra la capital, contra el puerto. Así que sí. La Iglesia lo vivió así. Para los obispos, el clero, principalmente español, la alternativa era la España de Franco. Un orden de tipo corporativo. Pero no para Fidel Castro que, al igual que el catolicismo latinoamericano, y como alternativa, se está moviendo hacia el socialismo. Es un proceso que se da en toda Latinoamérica.
Después de Playa Girón (Bahía de Cochinos para los estadounidenses), “el espíritu había derrotado a la materia, evocando el mantra del nacionalismo católico contra el protestantismo anglosajón”. ¿No era, acaso, la prueba que Castro necesitaba para afianzar su política antiliberal y anticapitalista?
Fidel siempre lo repitió: la revolución necesita enemigos, y digo más, no un enemigo cualquiera. Cuba, dentro de todo, es una pequeña isla, con una capacidad limitada fuera de sus fronteras, pero la ambición de Fidel Castro –y esto también lo decía él– era repetir la hazaña de los primeros cristianos. Ciertamente, los primeros cristianos sufrieron la persecución, pero terminaron convirtiendo al imperio romano. Y él pensaba algo similar con respecto a su revolución. La importancia del enemigo es que fuera el más poderoso del mundo, “el enemigo eterno”, porque Estados Unidos, finalmente, representaba ese sistema de valores –el liberalismo, la reforma protestante– que, desde su perspectiva, habían corrompido, habían fragmentado, el alma, la identidad del pueblo y de la cristiandad cubana. De eso se trata: el comunismo –él lo decía– era el nuevo cristianismo. Así que era muy relevante y necesario para él tener a Estados Unidos como enemigo. Si hubo oportunidad, aunque fuera remota de conciliación –y la hubo–, Fidel Castro hizo lo imposible para impedirlo. Cuanto más poderoso el enemigo, tanto más universal su misión en el mundo.
Sí, el enfrentamiento –con reminiscencias bíblicas– entre el pequeño David contra el gigante Goliat. Lo curioso es que, no en una, sino en varias ocasiones, el gigante Goliat se tuvo que defender del pequeño David.
Esto pasó muchas veces. Una de las reglas no escritas de la Guerra Fría es que la potencia pequeña puede chantajear, en algún sentido, a la potencia grande. En cada crisis, en cada conflicto regional, la potencia grande tiene que poner a prueba su liderazgo mundial, su demostración de liderazgo universal y en ese sentido hay que reconocer que Fidel Castro tuvo cierta forma de genialidad. Él sabía que la Unión Soviética (la potencia grande, víctima del chantaje) no podía abandonar a un país aliado como Cuba. Sería tanto como perder la cara frente al enemigo principal y frente al resto de los países aliados. Estados Unidos, al mismo tiempo, en el conflicto con Cuba, tampoco podía retraerse sin perder la cara frente al adversario y a los países aliados. Así, como usted dijo, David persigue a Goliat para que el conflicto siga.
Quizás sea una exageración, pero diría que una sola palabra, «politiquería», tantas veces dicha por Castro, acabó con todo lo que oliera a democracia liberal en Cuba. A partir de ahí, el recorrido podría resumirse en unanimidad, totalitarismo y el fin de la política. ¿Luego de 60 años podrán los cubanos construir un modelo distinto?
Ése es el gran tema del futuro, ¿no? O sea, más allá del liderazgo de Fidel Castro, esta descalificación de lo político es fundamental, en la revolución, en el tipo de régimen que ha creado y en el tipo de hombre que ha ido formando durante largas décadas, porque la idea es que la sociedad, o para usar el lenguaje típicamente cristiano de Fidel Castro, «el pueblo» es uno. Y es la misma visión del populismo cristiano latinoamericano. El pueblo es uno, una es su cultura, una su ética, una su identidad. Y lo que él llama «politiquería» no es otra cosa que la fragmentación de esa unidad. Claro, si el pueblo fuera plural, como suele ser en los sistemas democráticos, se requeriría la política para procesar, para metabolizar, los lógicos conflictos del pueblo. Pero si el pueblo es uno, entonces, en principio, el orden político es la unanimidad. Un partido único. Una sola la concentración del poder. Una sola la identidad.
Y una organización corporativista, ¿no?
Totalmente. Sí, ése es un poco el eje principal de la relación histórica. O sea, el rechazo a la política como pluralidad, que es hija de la visión del constitucionalismo liberal. Este rechazo lleva, inevitablemente, a construir un edificio que está basado en los materiales del pasado. Y el material del pasado es el organicismo de tipo hispánico. Es el ideal de la cristiandad antigua. Un orden basado en el principio de unidad natural, como el organismo humano, digamos, una cabeza, sus órganos, sus miembros, y por esa razón los principios fundamentales son el unanimismo, la jerarquía, el corporativismo, el Estado ético. Claro, esto plantea un futuro muy complejo, porque ¿cómo se recupera la autonomía del individuo, la separación de los poderes, las libertades individuales?
Parece que la trilogía Ejército, Líder Nación, atribuida a Norberto Ceresole –por momentos mentor de Hugo Chávez– es más vieja que el hilo negro. ¿No sería, más bien, el fin último de todo populismo?
No todo populismo es de matriz católica. Puede existir –y de hecho existe– un catolicismo de tipo liberal, democrático, pluralista. El problema es que en América Latina no ha habido reforma protestante y, por lo tanto, no ha habido pluralismo religioso. Entonces, la idea de la cristiandad como fusión entre política y religión, entre Estado y pueblo, se ha mantenido viva a lo largo del tiempo. Así que el sueño del populismo es volver a reunir, volver a fusionar lo que la tradición liberal y constitucional trata de separar. O sea, política y religión, fe y razón, estas cosas que en la modernidad se han separado, el populismo las quiere volver a fundir. Mientras las instituciones del liberalismo –la separación de poderes, el pluripartidismo, el parlamentarismo, la libertad de prensa, los derechos del individuo– se reconocen en el principio plural, en la idea del populismo todo debe estar fusionado en una unidad primigenia, originaria. Ahí desaparecen o se borran las instituciones del liberalismo y reaparecen con fuerza las instituciones de ese orden orgánico, comenzando por la cruz y la espada. No necesariamente tiene que ser la Iglesia. El Partido Comunista de Cuba se transforma en la nueva Iglesia.
Una frase de Maquiavelo, «Dale poder a un hombre y conocerás su carácter». ¿Qué nos diría esa frase de Fidel Castro?
El carácter de Fidel ya se adivinaba antes de que tuviera el poder. El hombre, Fidel, es un Savonarola del siglo XX. O sea, es un predicador de una religión. Un convencido. En ese sentido, un mesías. Es el tipo de liderazgo que estudia y analiza Karl Popper cuando denuncia las miserias del historicismo. Y es por eso que el marxismo encaja como anillo al dedo con su cristianismo. En cierto sentido, el marxismo hereda del cristianismo la visión providencialista de la historia. La idea de que la historia tiene un fin y que los hombres especiales, como Fidel, tienen que cumplir con los planes de la historia, con los planes de Dios. No tengo muchas dudas de que Fidel Castro se pensara a sí mismo como la reencarnación de Cristo. Dicho esto, también hay que señalar que Castro no era un hombre de una sola dimensión. Había el mesiánico, el apocalíptico, el redentor, el fundador de una religión. Esto, sin duda, es el ser predominante, que a su vez podía ser muy violento, muy cínico. Pero también tenía otros registros de comunicación. Amable, seductor y razonable, cuando las circunstancias lo ameritaban. No casualmente quedará como uno de los grandes personajes del siglo XX.
Purificar, extirpar el vicio, expiar las culpas, ser merecedores y dignos del perdón, una misión que Fidel Castro asumió como suya. ¿Esa tarea despertó el entusiasmo o la aprobación de la Iglesia?
Es curioso, claro que en un primer momento la Iglesia es objeto de persecución, como ocurre siempre con todos los regímenes totalitarios, entre otras cosas porque los regímenes totalitarios son religiones políticas. Secularizan la religión. Se transforman, ellos mismos, en religiones. Entonces, donde hay una religión política, no hay espacio para una religión tradicional. Sea en la Argentina de Perón, en la Italia de Mussolini, siempre estos regímenes chocan con la Iglesia, porque se disputan el mismo espacio: el fundamento espiritual, moral, del orden político. Pero pasado ese primer tramo de persecución, la Iglesia Católica en Cuba comienza una política de acercamiento al régimen (incluso en los años 60). Entonces, en la Iglesia Católica se desarrolla la consciencia de que el fenómeno castrista es hijo suyo. Predica el marxismo leninismo, Cuba es aliada de la URSS en la Guerra Fría. Todo lo que quieras. Pero el catolicismo cubano se da cuenta, muy pronto de que el castrismo es hijo suyo, basado en su visión del mundo y sus valores. Un hijo herético, un poco rebelde, pero finalmente un hijo. De modo que esa idea de que el castrismo es un peón de Moscú, del marxismo leninismo, extraño a la tradición hispánica y cristiana cubana, nada que ver. Se trata de un relato que no tiene ningún fundamento y espero que el libro lo demuestre de forma terminante.
Juan Pablo II, el papa que echó abajo el comunismo, visitó Cuba. No hubo controversias, ni malos entendidos. ¿Qué razones explicarían tan extraña pero cordial visita?
En esa visita, Juan Pablo II usó palabras que nunca se habían escuchado en Cuba. Pero efectivamente, como usted dice, no representó ninguna amenaza. A esa altura, la Iglesia cubana –al igual que la Iglesia universal– se ha convencido de que el régimen cubano no tiene mucho que ver con el materialismo dialéctico, con el materialismo científico de la historia europea. Por lo tanto, ya se ha desarrollado la estrategia que llega ahora a su culminación con el papa Bergoglio, un papa peronista que, finalmente, tiene todos los instrumentos culturales para reconocer al régimen cubano como un hijo de la Iglesia católica, como un hijo de la cristiandad hispánica. Una estrategia, llamémosla así, basada en la cristianización del régimen. ¿Por qué? Porque desaparecida la cáscara del marxismo leninismo, tan necesaria en la época de la Guerra Fría, en realidad el régimen cubano no puede volver sino a su cauce cristiano.
En las conclusiones de su libro, hay una suerte de correlato entre los objetivos, los propósitos que animaron a los jesuitas en las misiones de Paraguay y ciertas políticas de la revolución cubana. ¿Qué podría decir alrededor de este planteamiento?
Antes debo hacer una precisión. Esta idea de crear, de instaurar un reino de Dios en la Tierra, no necesariamente cuenta con el apoyo de los jesuitas en la edad contemporánea. Hay una parte, muy relevante de la Compañía de Jesús, que en el siglo XX abandonó esta idea integrista. Más bien, entre los jesuitas hay una corriente muy fuerte favorable al diálogo con la modernidad, al pluralismo político, a la democracia. Así que el sueño de Fidel Castro no necesariamente cuenta con el apoyo de la Compañía de Jesús. No es así. Sería una falsedad decirlo. Dicho esto, es interesante advertir que, en esta idea castrista, antigua y utópica, de lo que se trata es de crear, efectivamente, un orden sagrado, que en realidad es un proyecto de dominación, un proyecto jerárquico, donde la clase sacerdotal –la nomenclatura del partido– organiza la sociedad. Fidel Castro estuvo muy atento a la vida privada de los cubanos: qué tenían que comer, qué tenían que leer, qué música tenían que escuchar. O sea, un control capilar sobre la formación de los individuos. Lo interesante es que todo esto lleva, esencialmente a combatir «los valores burgueses». Es decir, la autonomía individual, el espíritu de empresa, la noción de progreso, la idea de ascenso social.
Es uno de los puntos más relevantes que expone y de alguna manera sintetiza en las conclusiones del libro.
La idea de las reducciones jesuísticas –que florecieron fundamentalmente en Paraguay– era crear una comunidad de fe que eliminara la historia, porque la historia es conflicto, es imperfección, y, en cambio, en esa utopía, los guaraníes, tienen que eliminar toda pulsión de mejora social, de ascenso, de invención, de creatividad. Lo que termina creando una sociedad sin historia. Y eso es lo que más me impresiona de la experiencia castrista.
Por mi parte, quiero aclarar que en esta conversación nos estamos circunscribiendo a la experiencia de los jesuitas en el Paraguay. Lo que pudiera manifestarse hoy, particularmente en la Cuba castrista, es lo que comúnmente llamamos anacronismo. Pero como todo anacronismo, tiene pulsiones, tiene ingredientes y elementos que también se manifiestan en el presente y, seguramente, lo harán en el futuro. Eso deberíamos dejarlo claro, ¿no?
Usted usó la palabra correcta. Es una pulsión anacrónica. Porque la idea utópica de las misiones jesuíticas eran muy propias de la edad medieval en Europa, de una época dominada por lo sagrado. Ahora, inspirarse en esa idea en el siglo XX es, inevitablemente, anacrónico. Y por eso, la historia que quisieron echar por la puerta siempre volvió por la ventana. De ahí, también, las recurrentes represiones del régimen para tratar de homogeneizar una sociedad que no podía ser homogeneizada. No por casualidad, cada década llevó la represión contra los llamados antisociales, cada década incubó una crisis migratoria, para expulsar a aquellos que no eran compatibles con esa utopía.
«Aquellos que no estén dispuestos a soportar los sacrificios, el heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos», dijo Fidel cuando decenas de miles de cubanos huían de la isla por el puerto de Mariel.
Sí, la idea de eliminar la historia, en sí misma, es una idea anacrónica. Es el sueño de volver al jardín del Edén, que es un lugar mítico.
En ambos sistemas –las misiones del Paraguay y la Cuba castrista– el delito no era, propiamente, una ilegalidad sino una «culpa moral», no implicaba la ética de la responsabilidad, sino aquélla de «la culpa y el perdón». ¿Podemos ver, detrás de estos preceptos, la creación de las UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción), donde fueron enviados los homosexuales, los hippies, los testigos de Jehová y aquellos rotulados bajo «conducta impropia»? ¿Los hospitales psiquiátricos donde fueron recluidos muchos disidentes? ¿Incluso, podemos ver la pena de muerte?
En ese orden político, la sociedad no es una comunidad de ciudadanos, cuyos derechos individuales son protegidos por un estado de derecho. La idea del régimen es que la sociedad es una comunidad de fe. Pertenecer a ella depende de la adhesión a la nueva religión de Estado. Todo lo demás, los que no son asimilables a la comunidad de fe, o son expulsados –y, entonces, es el exilio– o reeducados, porque el Estado ético tiene que convertir al que todavía no está convertido a la nueva religión. Por eso, las asambleas de moral comunista en las escuelas, en los lugares de trabajo, los centros de reeducación de prostitutas, de homosexuales, etc. o, en última instancia, si la conversión es imposible, la pena de muerte. La pedagogía del paredón. En esa idea orgánica de la sociedad, la idea es que la célula infectada debe ser eliminada por la salud del organismo mismo. De manera que es la legitimación o la autojustificación moral más perfecta.
Es una idea mucho más compleja, ¿no?
Acá no son los principios de responsabilidad típicos de una sociedad, donde el individuo es asumido como el eje central de la organización social, acá es el cuerpo, la colectividad, el pueblo, que se defiende del individuo infectado. Entonces, el Estado se siente legitimado a reprimirlo. Probablemente en la visión colectiva, en la visión generalizada, de la revolución cubana, prevalece la idea de que se trata de una revolución casi pacífica… no, no. Ahí se gobernó con el terror, con el paredón, con la tortura, con el encarcelamiento. Esto hay que recordarlo y creo que el libro lo recuerda.
Uno podría decir que hay dos iconos. Huber Matos, a quien le impusieron una prisión de una crueldad inimaginable y el general Arnaldo Ochoa, discípulo dilecto de Fidel Castro, quien no dudó en ordenar su fusilamiento.
Es interesante observar que entre el encarcelamiento de Matos y el fusilamiento de Ochoa transcurren casi 30 años. Y esa es la mejor demostración de un régimen que, finalmente, a pesar de los cambios de la historia, pero en sus fundamentos, en esa idea de restaurar una comunidad de fe, la culpa, la expiación y la represión, no cambia. Esencialmente los fundamentos éticos del régimen son los mismos, en el 59 y en el 89, Fidel Castro no cambia en eso.
¿Dónde ubicaría usted a Hugo Chávez en este contexto?
Hugo Chávez es el hijo legítimo de Fidel Castro. No por casualidad, él vio en Chávez al hijo político que no había tenido. Claro que son diferentes los contextos. Primero, Chávez no tiene la Guerra Fría como sistema para protegerlo y tampoco puede, por lo tanto, transformar a Venezuela en David para luchar contra Goliat, entre otras cosas, porque los Estados Unidos no tiene ningún interés de meterse en una guerra frontal contra un vecino molesto. Diferente era el caso de Cuba en plena Guerra Fría. Segundo, Castro había llegado al poder por las armas y esto le había dado la posibilidad de destruir el orden antiguo y recrear, prácticamente desde cero, el orden que corresponde a su utopía. Esto a Chávez no le es permitido, porque para llegar al poder tiene que legitimarse a través de elecciones. No logra construir el Estado totalitario, precisamente, porque su populismo tiene que hibridizarse con las instituciones de la democracia liberal. Finalmente, la Venezuela de 1989, cuando Chávez llega al poder, es muy diferente a la Cuba del año 59. Venezuela es una nación mucho más articulada, plural, moderna, con una fuerte clase media, más instruida, con muchos profesionales y no es una isla. Venezuela es mucho más grande que Cuba. Y por lo tanto no puede construir la misma utopía que construyó Fidel Castro.
¿Pero no hay una sola coincidencia?
El origen es el mismo. No es el oriente contra La Habana, sino los llanos contra Caracas. Son los militares que rescatan, desde su punto de vista, el pueblo mítico de los orígenes, que una vez más ha sido corrompido por la modernidad, por el mercado, por el neoliberalismo, por el capitalismo. El relato siempre es el mismo.
***
*Doctor e investigador en Historia de las Américas. Investigador en Historia e Instituciones de América Latina en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Bolonia. Licenciado en Historia Contemporánea en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Bolonia. También es autor de varios libros (Historia de América Latina, El Populismo, La larga Agonía de la Nación Católica: Iglesia y dictadura en la Argentina, entre otros).