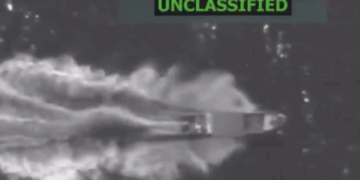(14 de marzo del 2021. El Venezolano).- Desde hace algún tiempo -¿cinco, seis años quizás?-, de forma cada vez más insistente, se repite que el venezolano “está cansado”. El cansancio se ha vuelto una especie de recurso conceptual presente en numerosos análisis de la realidad venezolana. Por momentos, incluso, adquiere la categoría de reproche moral: ¿cómo podría justificarse ese cansancio si todavía la lucha contra la dictadura no ha finalizado?
En el razonamiento de analistas y también de algunos políticos se alcanza este extremo: el cansancio habría aparecido justo en el momento en que la dictadura estaba arrinconada. De no haber aparecido esa especie de ‘cansancio fuera de lugar’, sugiere esa perspectiva, las cosas serían muy distintas en la Venezuela de hoy. Si hubiésemos logrado mantener la presión, se afirma, el régimen habría caído.
No sé si, en los términos de la sociología o de la sicología social, es posible hablar de ‘cansancio social’. Pero sin pretenderme un especialista de la cuestión, mi percepción es que hay, al menos, tres dimensiones distintas que conviene separar y reconocer.
La primera, si se quiere la más general, sobrepasa al simple cansancio y adquiere las proporciones del hartazgo. De las tantas cosas que reporta el periodismo, de la lectura atenta de las redes sociales, de lo que indican las encuestas, de lo que hablan los testimonios, del intercambio con personas amigas que viven en Venezuela, así como de la observación directa, es posible concluir, sin lugar a error, que la sociedad venezolana está hastiada, harta del régimen encabezado por Maduro.
Es una sensación que desborda el cansancio y se mezcla con otras emociones como desprecio, rabia, impotencia, repulsión, y, por momentos, también aflicción. En el sentimiento de que el régimen se agotó, en la idea cada vez más repetida de que todo es una inmensa farsa, y que Maduro en realidad no tiene nada que ofrecer a los venezolanos, confluyen muchas cosas, que pueden agruparse como un complejo y masivo sentimiento de rechazo.
Otro plano distinto, permanente y tangible, se refiere al día a día de los venezolanos, donde el cansancio de los ciudadanos, especialmente de los padres de familia, es evidente y cada vez más acusado. La cotidianidad en Venezuela tiene un carácter infernal: no hay servicios básicos, todo en el espacio público está corrompido, los bienes son escasos o costosísimos, a menudo no es posible ni siquiera salir de casa. Ir de un lugar a otro supone un peligro extremo: una alcabala de uniformados puede convertir a cualquiera en objeto de extorsión. Las cosas más elementales, ir y volver a la escuela o al trabajo, comprar comida o medicamentos, reparar un electrodoméstico o un automóvil, asistir a una consulta médica, hacer un trámite ante cualquier organismo del Estado, todas son experiencias hostiles, sembradas de dificultades, peajes, funcionarios corruptos, costos fuera de lógica o realidades de lo imposible. La cotidianidad en Venezuela es una sucesión interminable de batallas, cuyo efecto es que supera la inmediatez del cansancio para convertirse en un estado de agotamiento crónico. Esa forma de cansancio extremo existe y está extendida en todo el país.
Paradójicamente, ese cansancio de la sobrevivencia no ha derivado, como se afirma sin demasiado fundamento, en cansancio político o cansancio social, como también lo llaman. En la edición de noviembre de 2020 de la revista SIC, que edita el Centro Gumilla con admirable disciplina, Marco Antonio Ponce comentaba lo ocurrido en los primeros nueve meses del 2020, de acuerdo a las cifras publicadas por el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social: se habían producido hasta septiembre más de 7 mil protestas, protagonizadas por vecinos y trabajadores. Dice Ponce: “Al mirar en detalle estas manifestaciones encontramos algunos aspectos que nos permiten conocer qué exigen los ciudadanos, dónde y cómo lo hacen, además de la respuesta institucional. Habitantes de pequeñas poblaciones y caseríos de distintas regiones del país salieron a las calles para exigir calidad en los servicios básicos, rechazar la crisis de gasolina y un salario mínimo mensual inferior a un dólar, destacando la presencia de las mujeres en el liderazgo de las manifestaciones por servicios básicos”. Y añade dos cuestiones, relevantes en lo social y en lo político: la primera, que “una característica recurrente de la protesta venezolana es su espontaneidad, con un mínimo de organización vecinal, sin indicios de una conducción o acompañamiento, o plan organizado desde sectores o partidos políticos tradicionales. Solo en contadas excepciones líderes sociales locales, vinculados a partidos políticos, han organizado protestas”; la segunda, “es la presencia de las protestas combinadas. Un fenómeno que se viene registrando con mayor intensidad en los últimos tres años, donde las personas exigen varios derechos en una misma acción de protesta”.
De acuerdo al informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se realizaron durante el 2020, 9 mil 633 protestas, a un promedio de 26 por día. Y esto, nada menos que en tiempos de pandemia y con un régimen que la ha aprovechado para impedir de la movilización ciudadana. Un dato más: en el 2019, las protestas fueron 16 mil 739, a un promedio de 46 al día. Dicho esto: ¿se puede afirmar que en Venezuela hay cansancio político? ¿Se puede sostener que la voluntad de lucha ha mermado? ¿Resulta, apegado a los hechos, asegurar que la sociedad venezolana se ha rendido y que es una especie de títere a merced de lo que el régimen quiera hacer con ella? Mi respuesta a todas esas preguntas es categórica: los venezolanos seguimos en pie de lucha. Las vicisitudes de lo cotidiano no han destruido sino alentado nuestras energías políticas. Nada más revelador que esto: a pesar de las dificultades diarias, cada vez más, sin apoyo ni organización previa, la gente sale a la calle y protesta. Y cada vez más, los venezolanos entienden que la solución a sus demandas pasa por la salida inmediata del régimen de Maduro.