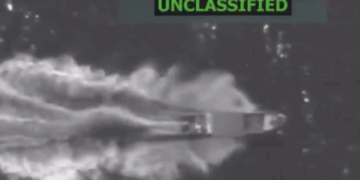(16 de abril del 2023. El Venezolano).- La campaña de detenciones y allanamientos que el régimen ha puesto en marcha desde el 17 de marzo tiene una peculiaridad, un rasgo muy destacado: está envuelta en un aire de descrédito. No resulta creíble, ni siquiera a los propagandistas habituales del régimen en las redes sociales. La gran mayoría hace silencio. Ni una declaración. Como si nada estuviese ocurriendo. Es tal la opacidad, tal la turbidez de la atmósfera gubernamental, que ni siquiera han logrado hacer acopio de alguna energía para acompañar detenciones y allanamientos con alguna fanfarria. Nada. Ni siquiera para simular.
Por Miguel Henrique Otero
El editorial de El Nacional del 12 de abril, titulado “El monólogo de Maduro”, se refería a la performance del jefe del régimen, tratando de mostrarse indignado y compungido, iracundo y decepcionado, por los hechos de corrupción. En su actuación, Maduro pronunció la palabra clave, que quizá está en el origen de todo esto: traición. Simple traición política. Acaso, como han sugerido numerosos analistas, se trata de una purga, de una vendetta política. Quién sabe si resulta cierto que Tareck el Aissami avanzaba en la orquestación de planes para suceder a Maduro en corto plazo. Quién sabe si entre los detenidos están algunos de sus operadores partidistas dentro del PSUV. Y quién sabe si, aprovechando esta coyuntura, tal como han denunciado distintos voceros, el régimen tiene el plan de concretar la amenaza tantas veces repetidas ―desde enero de 2019― de apresar a Juan Guaidó y terminar de silenciarlo. Si se llegase a producir esta detención se desataría una turbulencia política, cuyas consecuencias son difíciles de prever.
Que no es ni puede ser una genuina operación de lucha contra la corrupción lo demuestra, sin atenuantes, un argumento: que quien hoy se dice defensor de la ley es el mismo que negoció con Estados Unidos la liberación de unos ejecutivos petroleros, que el régimen mantenía secuestrados, a cambio de que dejaran libres a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, los narcosobrinos. De eso trata la política exterior del régimen que dice perseguir a los corruptos: lograr que un par de delincuentes, que habían sido enjuiciados por intentar llevar 800 kilos de cocaína al territorio norteamericano, declarados culpables y condenados a una pena de prisión de 18 años, fuesen puestos en la calle, como si nada. Hay que recordar aquí que, entre los alegatos de los delincuentes, estuvo este: que el dinero que produciría la negociación tendría uso político, es decir, se utilizaría para lograr que sus familiares se mantuvieran en el poder.
Este argumento de los narcosobrinos no tiene un carácter incidental ni accesorio. Está en el ADN, en la sustancia constitutiva del régimen. No es, ya lo he dicho alguna vez, una simple herramienta para conservar el poder, como se afirmaba hace algunos años (se decía que Chávez alentaba y permitía la corrupción, para asegurar la lealtad incondicional de los beneficiarios de la misma). Sin embargo, el uso ilegal e instrumental de los dineros y los recursos públicos es sólo una faceta de la cuestión.
La finalidad misma del régimen, su razón de ser, es la apropiación de los recursos públicos. Pero no de forma puntual o limitada, sino de forma permanente: convertir la corrupción en un modo de vida, en un estatuto profesional, en una lógica de lo público, en una articulación de la militancia política, en una realidad que es, a la vez, causa y consecuencia, origen y destino. El argumento de los narcosobrinos está inscrito en esa lógica, que es semejante, por cierto, a la lógica con que las guerrillas castristas asaltaban bancos o secuestraban aviones en los años sesenta. El objetivo de la revolución ―aunque tal revolución no sea más que una farsa, una promesa sin fundamento alguno― consiste en eternizar la apropiación de los bienes de los ciudadanos y de la nación.
Si hubiese una lucha genuina y sistemática contra la corrupción, la delincuencia organizada y los llamados delitos de cuello blanco, ¿qué pasaría con el gobierno? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el Alto Mando Militar, decenas de generales y altos jerarcas de la estructura armada, en tanto que la mayoría, como lo afirman los propios funcionarios, tienen empresas y están dedicados al tráfico de influencias, los contratos del Estado, las comisiones ocultas y el enriquecimiento ilícito? ¿Qué pasaría con los oficiales y uniformados que facilitan y forman parte de las redes del narcotráfico? ¿Y qué pasaría con los que extorsionan a los ciudadanos, a los familiares de los presos comunes y los presos políticos, a los simples peatones y conductores que se tropiezan con alcabalas en cualquier calle, avenida o autopista del territorio nacional?
¿Y qué pasaría con los miembros del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia ―donde las especialidades de la corrupción incluyen hasta la obtención de doctorados por vía expresa en España―, jueces de esto y aquello, donde abundan profesionales de la extorsión, de la desaplicación de las leyes, del desconocimiento del debido proceso y los derechos humanos?
¿Cuántas prisiones se necesitarían para procesar y encarcelar a miembros del Ejecutivo, del Legislativo, de los poderes regionales, a funcionarios policiales y de organismos dedicados a la supervisión de las empresas?
La conclusión de este artículo es absurdamente simple: el régimen no puede ejecutar una real campaña contra la corrupción porque ello sería actuar en contra de sí mismo.